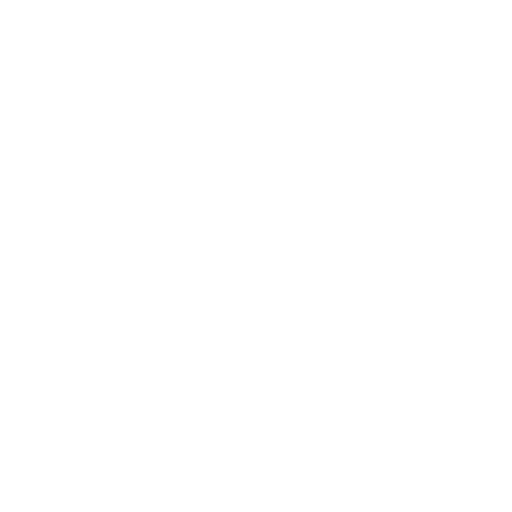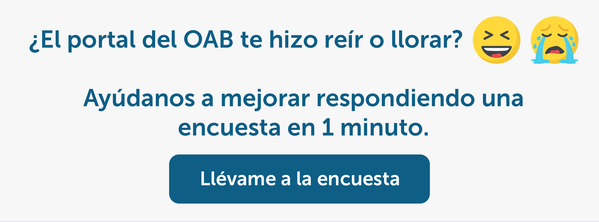En un colegio de la vereda Quiba Alta, en Bogotá, los alumnos aprenden a cultivar, hacer fertilizantes y cuidar del río Tunjuelito. En 2015 ganaron el Premio Juventud Protectora del Agua.
A 20 minutos del casco urbano de Ciudad Bolívar, el paisaje de casas de lata con ropa colgada en las ventanas desaparece y cambia por suntuosas montañas salpicadas por pinos, eucaliptos y cultivos, que trazan el camino a la vereda Quiba Alta, zona rural de la localidad 19 de Bogotá. Allí los niños del colegio IED alternan sus clases tradicionales con jornadas de siembra de árboles, hortalizas y preparaciones de fertilizantes. Ahora su apuesta educativa es por el cuidado del medioambiente.
La mayoría de los estudiantes de la vereda viene de los barrios El Paraíso y Bella Flor. Algunos caminan más de seis kilómetros para tomar clases. Prefieren gastar la suela de sus zapatos y ver cómo el viento les arrebata el sombrero a los campesinos, que estudiar en los megacolegios cercanos a sus hogares. La razón: en su colegio les enseñan las labores del campo y a emprender proyectos autosostenibles.
Desde 2015 la institución empezó a replantear su modelo de enseñanza para no desaparecer. Con la construcción de los colegios Vargas Vila y José Celestino Mutis, el Distrito consideró que era innecesario seguir dando recursos al IED ya que manejaba el mismo enfoque académico de los otros colegios. Para evitar su clausura, la profesora de biología de la época estructuró un proyecto ecoeducativo. Adecuaron una granja con gallinas, conejos y vacas para que los niños aprendieran a ordeñar y apropiarse de su territorio.
La iniciativa dio pie para nuevas ideas. Con el tiempo crearon una huerta que los puso en la lupa de fundaciones y corporaciones ambientales. Comenzaron a recibir capacitaciones del Jardín Botánico en el manejo de cultivos. Javier González, estudiante de 9º, cuenta emocionado que ya saben hacer fertilizantes con residuos orgánicos. Llevan las cáscaras de las frutas que sobran en sus casas y las dejan fermentar. “Luego les echamos agua y nos turnamos para revolver la mezcla una semana. Cuando está listo se lo regamos a los cultivos. Así evitamos que los mosquitos dañen la cosecha”, explicó.
Según los amigos de González, lo bueno de los fertilizantes naturales es que no dañan la tierra como lo hacen los químicos que usan sus papás. Tanto es así, que varios vecinos de la vereda han empezado a preparar el producto con base en las instrucciones que les dieron los niños. Sin duda, su labor ha transformado las prácticas de la comunidad, quienes admiten haber adquirido más conciencia sobre el buen trato que se merece el medioambiente.
Los chicos no sólo han aprendido a sembrar, también recorrieron la zona del subpáramo que se aloja detrás del colegio, para descubrir por qué el agua de la quebrada Lima no estaba atravesando el pozo donde se hidratan las vacas. Al subir a la cuenca alta del río Tunjuelito se dieron cuenta de que un cúmulo de basura estaba frenando la corriente. Desde entonces hacen jornadas de limpieza cada tres días en la zona.
Ahora trabajan de la mano de la CAR en la creación de un noticiero ambiental que difundirá sus acciones por un canal de Youtube. Otros integrarán el grupo de exploradores, encargados de replicar sus conocimientos con la comunidad y unos tantos estarán al pendiente de la planta de tratamiento artesanal que limpiará el agua del colegio. De culminar con éxito estos programas, la Secretaría de Educación continuará respaldando la permanencia de la institución y los niños que encontraron en este lugar un espacio “libre de violencia”, no tendrán que dejar a un lado la educación del campo.
Para Andrea Fuentes, profesora de biología, las actividades que los niños han venido realizando son muy importantes, les han brindado la oportunidad de creer en ellos. “En Ciudad Bolívar la mayoría no puede ir a la universidad por falta de dinero o de aspiraciones. Sin embargo, los chicos del IED ya tienen herramientas para salir adelante y soñar con una vida mejor”, señala.
El sentido de pertenencia que han desarrollado por el ambiente los ha llevado a alternar las tardes de juego de los sábados con las labores de la granja y la plantación de árboles, que usan para reforestar los terrenos afectados por el pastoreo. Incluso, hoy algunos han manifestado el deseo de ser ingenieros ambientales, ecólogos o profesores de áreas afines a las ciencias naturales.
Así, en esa localidad que muchos asocian con crimen, pobreza y drogas, se están formando niños ansiosos por acabar los estigmas que han caracterizado a su territorio. “Queremos demostrarle a la gente que aquí se hacen cosas bonitas, que tenemos ilusiones y mucho para enseñar”, concluyó Marlon Gómez, estudiante de 11º.